Graciliano Ramos y las vidas secas del Brasil profundo
Entre las obras más emblemáticas de la literatura brasileña del siglo XX, pocas consiguen reunir con tanta fuerza el realismo, la crítica social y la belleza de lo esencial como Vidas secas, de Graciliano Ramos. Publicada en 1938 por la editorial José Olympio, esta novela breve, seca y sin adornos, retrata la vida de una familia del sertão nordestino: Fabiano, Sinhá Vitória, sus dos hijos sin nombre y la perra Baleia, figuras condenadas a sobrevivir en un paisaje donde la sequía, el hambre y la injusticia son cotidianas.
En esta entrada de nuestra sección «Hoy, ¡libro!», compartimos un recorrido por la obra, su autor y algunas de las lecturas críticas más recientes que nos ayudan a entender por qué este clásico sigue siendo una de las representaciones más profundas del Brasil real.
El autor: un sertanejo entre la literatura y la conciencia social
Graciliano Ramos nació el 27 de octubre de 1892 en Quebrângulo, una pequeña ciudad del norte de Alagoas, y falleció el 20 de marzo de 1953 en Río de Janeiro. Periodista, funcionario público y alcalde de Palmeira dos Índios (Alagoas, Brasil), Ramos formó parte de la generación modernista brasileña que, desde las primeras décadas del siglo XX, buscó construir una identidad nacional auténtica a través del arte y la literatura.
El Modernismo brasileño fue mucho más que un movimiento artístico: implicó una revisión crítica de la historia, la lengua y la cultura, una tentativa de definir la brasilidade. En ese contexto, los escritores modernistas —entre ellos Mário y Oswald de Andrade, Manuel Bandeira o Cândido Portinari en la pintura— recuperaron elementos populares y regionales, desde las culturas indígenas hasta los tipos sociales del interior del país.
El artículo «Graciliano Ramos: histórias de uma vida, uma vida de historias», de Helton Marques, publicado en la revista Estudos em Letras, de 2022, revisa la biografía del autor y enfatiza el papel que desempeñaron las vivencias del sertão en su trayectoria vital y literaria (Marques, 2022). Allí se cita un texto del propio Ramos que ilumina su método y su origen:
Nasci na zona árida, numa velha fazenda, e ali passei quase toda a minha infância, convivendo com o sertanejo. (...) Os meus personagens não são inventados. Eles vivem em minhas reminiscências, com suas maneiras bruscas, seu rosto vincado pela miséria e pelo sofrimento.
Marques, 2022, p. 1
Esa conexión íntima entre biografía y literatura es esencial para comprender su obra. Marques también subraya uno de los hechos que marcaron la vida del escritor brasileño: Graciliano Ramos fue encarcelado durante el Estado Novo, acusado injustamente de comunista, y esa experiencia lo transformó profundamente. En el texto, el autor referencia el artículo de Ruy Facó, de 1945, y publicado en el periódico Tribuna Popular:
A prisão abriu mais os olhos de Graciliano Ramos, trouxe-o mais para perto da vida, fazendo-o enxergar a vida por ângulos até então imperceptíveis. Era o caminho aberto para sua última resolução, resolução mais importante de sua vida: o ingresso no Partido Comunista. Lembremo-nos que na prisão, intimidado pela polícia política a assinar um documento pelo qual se ‘obrigaria a abandonar suas atividades de comunista’, Graciliano recusou-se terminantemente a fazê-lo, mesmo não sendo comunista, como de fato não o era, então. Preferiu as torturas da prisão, que o puseram gravemente enfermo, a submeter-se a humilhação semelhante.
MArques, 2022, p. 14
El contexto de Vidas secas
Publicada en 1938, Vidas secas surge en medio de un Brasil que comenzaba a industrializarse, mientras el Nordeste seguía sumido en la pobreza estructural. La novela se desarrolla en el sertão nordestino —una región árida y castigada por la sequía— y retrata la vida de los llamados retirantes, migrantes que se desplazan en busca de trabajo y supervivencia.
Ese mismo universo aparece también en el lienzo Retirantes (1944) de Cândido Portinari, conservado en el Museo de Arte de São Paulo (MASP). Ambas obras —la novela y la pintura— se complementan en su crítica a la desigualdad y su retrato de los desposeídos del Nordeste brasileño.
La investigadora Ana Amélia M. C. Melo, en su artículo «Vidas Secas, style and social critique», publicado en la revista Estudos Sociedade e Agricultura, analiza cómo Ramos incorpora en la novela una crítica incisiva a la estructura social del país: el latifundio, la concentración de poder, la violencia rural y la desigualdad persistente (Melo, 2006).
En la última parte de su estudio, Melo reflexiona sobre la contradicción entre el Brasil moderno y el Brasil profundo del sertão, mostrando cómo la obra evidencia un país dividido entre “el progreso y la miseria”, donde los personajes viven entre la humillación y la supervivencia. Ramos, señala la autora, observaba con ironía una modernidad “mal ajustada”, que imitaba modelos europeos sin resolver los problemas estructurales del país. La modernidad brasileña, para él, era una vestimenta demasiado grande para un cuerpo social descompuesto por la herencia colonial y el favoritismo político. Esa metáfora se ilustra magistralmente en el capítulo “A festa”. Para la autora,
The allegory of the contradiction between this modern Brazil and the sertão, or the backwardness, is found in clear detail in Vidas Secas. In this his final work of fiction, the chapter «The party», reveals to the reader the fractures that separate these two worlds and the disproportionate and artificial imposition of the modern. Fabiano, Sinha Vitória and the boys go to a Christmas party in the city. Their clothes and shoes are tight and poorly fit. These creatures accustomed to walking barefoot and nearly naked compose the very caricature of the project of Brazilian modernity. Their clothes, like those of the city people, were «short, tight and full of patchs». Nevertheless, it was necessary to wear them at all cost to appear civilized, even if it was nothing more than an uncomfortable arrangement (Melo, 2006).
Melo, 2006, s/p.
A través de esas imágenes, Ramos convierte el gesto cotidiano —vestirse para parecer civilizados— en una alegoría del fracaso de la modernización brasileña: un disfraz incómodo sobre un cuerpo social desigual.
La vida mínima: estructura y personajes
La novela, compuesta por trece capítulos, se organiza como una serie de episodios independientes pero coherentes entre sí. La familia de Fabiano vaga por el sertão intentando sobrevivir: huyen de la sequía, encuentran trabajo en una hacienda, son explotados, maltratados y, finalmente, vuelven a partir. La estructura cíclica refuerza la idea de repetición y fatalidad.
El lenguaje de Ramos es conciso, directo, sin retórica. En Vidas secas, las palabras escasean como el agua. Sus personajes casi no hablan; sienten más de lo que dicen. En uno de los pasajes iniciales, la perra Baleia trae una presa para alimentar a la familia:
Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver.
Ramos, 2020, p. 12.
Ese preá —un pequeño roedor típico del sertão, similar a un cuy silvestre— es símbolo de la precariedad extrema, pero también del afecto. El gesto de Sinhá Vitória, que besa al animal ensangrentado, es un acto de humanidad en medio de la desolación. Más adelante, en el capítulo “Fabiano”, el protagonista reflexiona sobre su propia condición:
– Você é um bicho, Fabiano. (...) Isto para ele era motivo de orgulho. Sim senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades .
Ramos, 2020, p. 12.
Llamarse a sí mismo «animal» no es aquí una humillación, sino la afirmación de una resistencia primitiva: sobrevivir, a pesar de todo. La novela se cierra con una frase seca, circular, que devuelve a los personajes al punto de partida:
O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.
Ramos, 2020, p. 124.
Crítica social y legado
La obra de Graciliano Ramos ha sido estudiada desde perspectivas muy diversas: lingüística, sociológica, filosófica y ecocrítica. El artículo «Vidas Secas de Graciliano Ramos: una visión del proletariado», del investigador Freddy Monasterios (2009), interpreta la novela como una manifestación cultural popular que da voz a las clases oprimidas de Brasil y de toda América Latina (Monasterios, 2009). El autor concluye con una lectura de gran fuerza política:
Vidas secas se convierte en arma de transformación, en portavoz de las clases desposeídas no sólo del Brasil sino del resto de la América oprimida. (...) A través del habla escasa y natural de los habitantes del sertão, está presente el elemento popular de la novela, al igual que una dinámica social donde hay un choque entre la clase dominante y la oprimida. (...) Cuando comienza nuevamente la sequía, Sinhá Vitória hace la señal de la cruz, manosea el rosario y musita oraciones desesperadas, mientras «Fabiano resiste pidiendo a Dios un milagro».
Monasterios, 2009, s/p.
La fuerza de Vidas secas radica precisamente ahí: en su capacidad para convertir lo cotidiano en denuncia y lo mínimo en símbolo universal. Otro estudio, publicado en la Latin American Research Review por Luis Alfredo Intersimone, analiza la novela desde el punto de vista del lenguaje, con especial atención a la oralidad y la escritura. En «Habla y escritura en Vidas secas de Graciliano Ramos» (Intersimone, 2017), el autor examina cómo los personajes carecen de una voz propia dentro de la estructura social: la escritura del narrador suple la mudez de los marginados. Más recientemente, el artículo «Vidas Secas e as relações de trabalho rural degradante no Brasil contemporâneo» (Carvalho & Santos, 2023) establece un diálogo entre la novela y las formas actuales de explotación en el trabajo rural, confirmando la vigencia del texto como espejo de la realidad brasileña contemporánea (Carvalho & Santos, 2023).
Una lectura desde Salamanca
La profesora Paula Pessanha Isidoro, de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, recuerda haber leído Vidas secas durante su formación universitaria en Oporto. En una intervención grabada para #BMQS, compartió cómo la obra le impactó por su descripción de las desigualdades sociales, tan próximas a las que retrataba el neorrealismo portugués de autores como José Cardoso Pires.
Leía el libro en el autobús —cuenta Paula—, rodeada de lo que llamó migrantes diarios: personas que cada día recorren largas distancias para trabajar y mantener una vida digna. Pensaba en Fabiano, en Sinhá Vitória y en sus hijos. Y entre la ficción y la realidad, se dio cuenta de que esas vidas secas seguían existiendo.
Esa reflexión enlaza pasado y presente, literatura y vida: los retirantes de Graciliano no son solo personajes de ficción, sino espejo de millones de personas desplazadas por la necesidad.
«A veces una novela es un desierto. Un espacio árido donde las palabras pesan tanto como el polvo en la garganta», así es Vidas secas para Esther Gambi, compañera de micrófonos. Para ella, Ramos, con su pluma concisa, noveliza «un Brasil donde la miseria no tiene voz». La obra le deja la sensación de «un vacío hermoso», porque a pesar de ser «una novela que no busca gustar», rescata la «humanidad que persiste cuando todo lo demás se ha secado».
Un clásico vivo en la biblioteca del CEB
Vidas secas no es solo una obra literaria: es una radiografía moral y política del Brasil profundo. Por su lenguaje preciso y su densidad simbólica, se ha convertido en un referente de la narrativa social latinoamericana. La austeridad del texto —esa prosa seca, sin adornos— se corresponde con la dureza del mundo que representa.
Más de ochenta años después de su publicación, la novela sigue dialogando con nuestro presente. Las sequías, los desplazamientos forzados, las desigualdades rurales y la lucha por la dignidad continúan marcando la vida de millones de personas. Por eso, leer a Graciliano Ramos hoy es también una forma de mirar hacia el corazón del Brasil que todavía resiste.
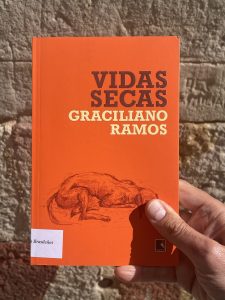 En la Biblioteca del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca puedes encontrar dos ediciones de Vidas secas en portugués, una de ellas publicada en 2020, con un posfacio actualizado y una breve biografía del autor.
En la Biblioteca del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca puedes encontrar dos ediciones de Vidas secas en portugués, una de ellas publicada en 2020, con un posfacio actualizado y una breve biografía del autor.
Terminamos con una canción inevitable: «Asa branca», una composición de Luiz Gonzaga, en la voz de Gilberto Gil. Una canción que, como la novela, recuerda que la sequía puede marchitar la tierra, pero no la esperanza.
Referencias:
Carvalho, C. A. das M., & Santos, L. de B. (2023). Vidas secas e as relações de trabalho rural degradante no Brasil contemporâneo: transdisciplinaridade entre direito e literatura. Revista de Direito, 15(02), 01–33. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de https://doi.org/10.32361/2023150216561.
Graciliano Ramos. (2025, 29 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: octubre 29, 2025, recuperado de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Graciliano_Ramos&oldid=164676687.
Intersimone, L. A. (2014). Habla y escritura en “Vidas secas” de Graciliano Ramos. Latin American Research Review, 49(3), 45–63. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de http://www.jstor.org/stable/43670193.
Marques, H. (2022). Graciliano Ramos: histórias de uma vida, uma vida de historias. Estudos em Letras. Recuperado de https://periodicosonline.uems.br/estudosletras/article/view/7281/5453.
Melo, A. A. M. C. (2006). Vidas secas, style and social critique. Estud. Soc. Agric., vol. 2. Recuperado el 29 de octubre de 2025, de http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-05802006000200001.
Monasterios M., Freddy J. (2009). Vidas secas de Graciliano Ramos: una visión del proletariado. Letras, 51(80), 241-262. Recuperado en 29 de octubre de 2025, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832009000300008&lng=es&tlng=es.
Ramos, G. (2020). Vidas secas. Rio de Janeiro: Record.

